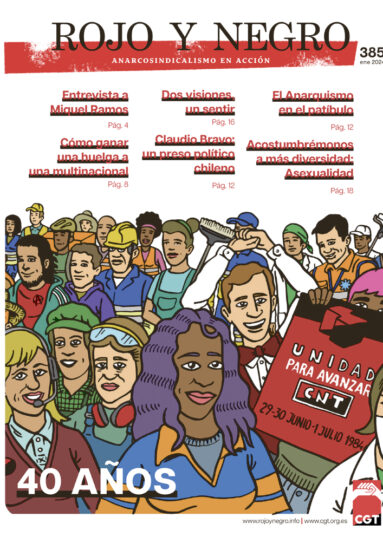Los días van pasando y la crisis que tiene como protagonistas a China y Japón no parece amainar. Ello es así pese a las declaraciones, mitad apaciguadoras mitad equívocas, de un buen puñado de políticos japoneses. Habrá que convenir que, con los antecedentes en la mano, la disputa que nos ocupa poco tiene de inesperada. Por detrás despuntan viejas rencillas mal cerradas —ahí están las que se reflejan en estas horas en la escasa afición de los libros de texto nipones en lo que respecta a la denuncia de los crímenes propios de hace tres cuartos de siglo— a las que se suma una subterránea competición que tanto afecta a prosaicos negocios como a peleas estratégicas por el control del este de Asia.
Aun con todo, no ha faltado quien ha tenido a bien apuntar que no deja de ser moderadamente sorprendente el momento en que la confrontación se ha disparado, no en vano en los últimos años las aguas entre Pekín y Tokio parecían bajar más tranquilas. Aunque acaso es precisamente esto último lo que, no sin paradoja y merced a los movimientos de otros, vendría a explicar los hechos que hoy nos ocupan. Y es que para dar cuenta de una crisis tan aguda —al menos en sus señales mediáticas ; otra cosa es lo que ocurra en la trastienda— es difícil substraerse por completo al influjo de alguna explicación impregnada de espasmos conspiratorios.
Porque, si hay que preguntarse quien gana ostentosamente de la reyerta renacida entre China y Japón, la respuesta se antoja razonablemente sencilla : Estados Unidos. No se olvide al respecto que una línea mayor de la política exterior norteamericana una vez concluida la confrontación entre bloques es la que ha apuntado a cortocircuitar cualquier suerte de aproximación acometida por lo que entenderemos que en los hechos son potencias secundarias. Tal ha sido la conducta de Washington, sin ir más lejos, en lo que hace a potenciales acercamientos entre la Unión Europea y Rusia que podrían abocar en la gestación de una competitiva macropotencia euroasiática en la que se diesen cita la riqueza de la primera, por un lado, y la profundidad estratégica y las materias primas energéticas de la segunda, por el otro. De resultas del temor correspondiente, a los ojos de muchos analistas Estados Unidos habría procurado atraer hacia sí en los últimos años a Rusia, no tanto porque objetivamente esta última interese, como por efecto del designio de trabar cualquier allegamiento de Moscú a la UE.
Una circunstancia similar se habría abierto camino en lo que atañe a eventuales aproximaciones entre China y Japón. Bastará con mencionar al respecto que Washington ha contemplado con singular recelo, de siempre, algunos horizontes que podrían derivarse de las vicisitudes energéticas, muy parejas, que padecen las dos grandes potencias asiáticas : tanto China como Japón se ven obligadas a importar el grueso de la energía que consumen, y dependen sobremanera del petróleo que, procedente del golfo Pérsico, les llega a través de una vulnerable vía marítima. Desde hace años se habla de la posibilidad de que Pekín construya un gigantesco conducto que, desde el Asia central ex soviética, y luego de cruzar el territorio continental chino, debería rematar en las costas del Pacífico y alcanzar, por qué no, los puertos japoneses. Según una versión muy extendida, y como quiera que Tokio estaría llamado a ser el principal financiador del conducto en cuestión, esta circunstancia se sumaría a la existencia de intereses comunes y permitiría sentar los cimientos de lo que muchos expertos entienden que bien podría ser un delicado contrapeso para la hegemonía estadounidense en Asia y, por ende, en todo el planeta.
Apreciar por detrás de las rencillas de estas horas la mano negra de Estados Unidos bien puede ser sucumbir a un ejercicio de imaginación calenturienta. Reconozcamos sin menoscabo que el hecho de que Washington obtenga beneficios de esas disputas no significa en modo alguno que esté por detrás de su gestación. Aun así, sobran los motivos para concluir que a la gran potencia planetaria le interesa notablemente enturbiar las relaciones entre dos rivales e implantar obstáculos en los caminos respectivos de éstos. Si la tensión entre Pekín y Tokio no se rebaja, lo suyo es que Japón recule comercialmente en una China cuyo crecimiento económico —no se olvide— se asienta en muy buena medida en la vorágine de la globalización capitalista y exhibe por ello una inequívoca dimensión de dependencia. Al tiempo, y bien que de forma indirecta, Washington podría estar agudizando, de cara al futuro, la vulnerabilidad energética de sus dos émulos lejano orientales.
Es verdad, con todo, que tampoco faltan quienes se inclinan a concluir que la agresividad de muchos de los movimientos norteamericanos puede tener el paradójico efecto de despertar dormidas ínfulas imperiales en China y de azuzar —pese a lo que todos los indicios auguran en estas horas— imaginables cooperaciones regionales que pueden poner en un brete a la hegemonía estadounidense.
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador de Bakeaz.