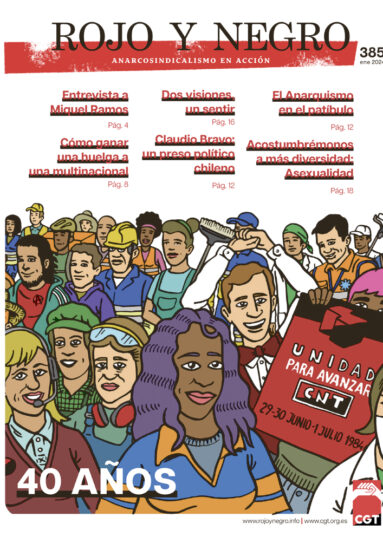Esta es la tercera y última nota de una serie surgida a raíz de la catástrofe ferroviaria ocurrida en los alrededores de Santiago de Compostela. En la primera reflexión (“Tragedia y autogestión en Galiza”) se quería destacar la distinta clase de solidaridad que se proyecta socialmente según nazca como expresión espontánea de la gente corriente o proceda de la coordinación que las instituciones promueven en uso de sus atribuciones.
Asimismo, se apuntaba que el elogio de “héroes” empleado por las autoridades y los medios de comunicación para calificar la rápida, desinteresada y mayoritaria ayuda prestada por la población de Angrois voceaba su carácter “coyuntural”” frente a la teórica fijeza que se supone a la que se presta oficialmente (de oficio).
Asimismo, se apuntaba que el elogio de “héroes” empleado por las autoridades y los medios de comunicación para calificar la rápida, desinteresada y mayoritaria ayuda prestada por la población de Angrois voceaba su carácter “coyuntural”” frente a la teórica fijeza que se supone a la que se presta oficialmente (de oficio). La segunda nota (“Kant en la aldea de Angrois”) quería evidenciar que precisamente la ejemplaridad y la virtud son las actitudes que, más allá de identidades políticas y categorías ideológicas, pueden aportar cambios que supongan avances civilizatorios reales, y de paso advertir que los clásicos referentes público-privado, derecha-izquierda o desde abajo-desde arriba están dejando de ser determinantes en esa progresión ética por declinación del espíritu crítico. Ambas perspectivas, esbozadas al filo de la trágica noticia, buscaban en última instancia indagar en lo que de sustancial hay en acontecimientos que, como el accidente del convoy Alvia, confrontan respuestas individuales, corporativas y colectivas en tiempo real.
En ese contexto y visto lo hasta ahora actuado, posiblemente estemos ante otro “expediente X” destinado a pasar página de lo esencial, tras dirimirse las posibles responsabilidades estructurales con un magno “Funeral de Estado” para general repliegue y exculpación de los presuntos implicados. Iglesia y Estado otra vez, dos caras de una misma moneda. La invasiva placenta nacida a la sombra del muy rentable miedo a la muerte y el mito que legitima la pirámide social bajo la excusa del interés general. En su actual configuración, dos creacionismos y por tanto dos místicas, dos supersticiones, que se retroalimentan en un mismo “destino manifiesto” (predestinación) para controlar paternalmente a una humanidad que, como denunciara Kant, se resiste a abandonar su minoría de edad al no atreverse a pensar sin tutelas.
No se trata de debatir académicamente entre si Estado mínimo o Estado máximo, como insisten algunos recalcitrantes. Tampoco de reivindicar sin más el Estado de Bienestar frente al Estado de Beneficencia, opciones que acotan posiciones disimiles y volubles de producción y consumo. La carga de la prueba habría que situarla en esa deriva cenital que ha llevado a suplantar lo público (como trasunto de lo común) por lo estatal (condición de lo mero gubernamental). Esa es la auténtica mutación que encubre el proyecto de Estado global a que nos vemos bruscamente sometidos. Un quemar etapas desde aquella limitada pero a su modo ejemplar polis griega de libre asociación civil sin Estado, asumida como radical superación del estado de naturaleza, a la municipal y democrática versión de la ciudad-estado renacentista, pasando por la centralización política del Estado-nación del siglo XVIII, momento en que el término “Estado” (con “E” mayúscula) se objetiva, hasta culminar en el actual Estado Corporativo erigido sobre el monoteismo de la economía financiera. En el nuevo pathos, las personas físicas (los individuos) ven enajenada su consustancial autonomía a favor de un Estado falaz depositario de lo público, mientras a las personas jurídicas (las empresas) se las reconoce total capacidad de autorregulación. Günther Anders catalogó esta expropiación vital como la era de “la obsolescencia del hombre”. De ahí que respuestas como la de los paisanos de la aldea de Angrois se consideren insólitas, excepcionales, más propias de “héroes” que de seres humanos.
Nunca como en este primer tercio del siglo XXI empeñado en entronizar la globalización capitalista se ha puesto de manifiesto con tanta elocuencia la verdadera naturaleza del Estado como el agente más eficaz de control social, sobre porque a pesar de sus evidentes y lacerantes carencias sigue gozando de estima entre sus rehenes. Si hasta la Segunda Guerra Mundial su hegemonía se limitaba al contorno de las fronteras internas, el evolucionado Estado-nación de la actualidad se legitima urbi et orbi en una entelequia de suprarepresentación, ajena a aquellas soberanía domésticas, que permite a los poderosos del mundo extender su huella más allá de sus jurisdicciones de origen.
Superestados como la Unión Europea, promotor de las devastadoras políticas de austeridad que se infringen contra sus propias poblaciones, demostrando una flagrante incongruencia entre la representación visible del Estado-nación y la opaca surgida de su integración vertical, se han convertido en el núcleo duro de la nueva estrategia de dominación y explotación. Con el agravante de que entre uno y otro modelo a escala se ha desvanecido el principio democrático que a duras penas avalaba al Estado-nación para sustituirlo por una especie de despotismo reciclado que concreta la soberanía en unas oligarquías coaligadas que condicionan la agenda del planeta. Este abandono de los viejos protocolos de iure por sinergias de facto, en algunos países carentes de tradición democrática como España, donde la integración en la UE en 1986 fue “otorgada” y no fue sometida a referéndum, supone una auténtica mutación respecto a los tradicionales fundamentos de la legitimidad social.
Y contra lo que a primera vista pudiera parecer, la brusca deslocalización política que subsume la soberanía inicial, electiva y constitucional, en otra con potestas pero sin auctoritas, proyecta la turbadora sombra de un oscurantismo de nueva planta. De tal manera, que el compromiso de lealtad ideológica que vinculaba a un representante con sus representados (elegido con elector, político con ciudadano) en el ámbito nacional puede devenir en su contrario cuando este mismo dirigente trepa al status supraestatal. Lo que supone no solo aceptar como prevalentes las iniciativas de ese órgano-corporación ademocrático extraterritorial frente a las decisiones con respaldo democrático de Estado base, sino que en parecida medida avala la autocracia como pilar del sistema.
Dos situaciones recientes acreditan esta especulación. Una de carácter estructural y otro de índole personal. El gobierno socialista de Rodríguez Zapatero promovió contra el interés del pueblo español, teórico depositario de la soberanía nacional, una reforma del artículo 135 de la Constitución (por mandato de la Troika) para que el pago de la deuda externa primara sobre cualquier tipo de contingencia. La otra reflexión, la de la posibilidad de ser uno mismo y su contrario, políticamente hablando, lo retrata el “caso Joaquín Almunía”. Por un lado con la gorra de Comisario de la Competencia, vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y miembro del Grupo Bilderberg y, por otro, con la visera de dirigente en activo del PSOE, un partido que encabeza la oposición a las políticas neoliberales que impone la misma CE, donde cohabita el que fuera ex secretario general de los socialistas españoles. Con todos los peros que quepa hacer a estos sucedidos, lo que pone de manifiesto esa capacidad de desdoblamiento no es solo la quiebra del “contrato social” fundacional, sino que su voladura controlada cuenta con la presunción de inocencia de los representantes de los “de abajo”, sus víctimas propiciatorias, “cooptados” desde lo más alto. En este sentido, el caso de la doble militancia del presidente del Tribunal Constitucional De los Cobos no hace más que ratificar que existe un “Estado B” dentro del “Estado A” al servicio del statu quo, lo que en Egipto llaman “Estado profundo” y en la España profunda “constitución interna”.
Si en algún momento el Estado se mimetizó como la expresión de la “sociedad civil organizada” o el referente de “lo público”, hoy esa caracterización resulta teórica y prácticamente insostenible. El Estado es una estructura material, cognitiva y cultural que parasita a la sociedad, y utiliza su discutible legitimidad en el monopolio del uso de la violencia (simbólica y no simbólica) contra sus ciudadanos. Como demuestra la inhumana hoja de ruta “estatal” de una crisis que castiga despiadadamente a sus víctimas y rescata a los que la han causado con la cínica y criminal excusa de perseguir el interés general. Algo que, por otra parte, reivindica sus orígenes. Ya que, como tiene analizado el historiador John G.A. Pocok, uno de los más eminentes pensadores del “humanismo cívico”, el Estado burocrático (“o gobierno civil”) se configuró sobre la base de la deuda pública y el ejército permanente. ”La política y la economía modernas -sostiene el historiador- son parte de este proceso de historización, y desde mi perspectiva no importa mucho si el Estado regula la economía o la deja a la mano invisible”
Dos características, “deuda pública” y “ejercito permanente”, que resultan clave de la actual formulación supranacional del capitalismo global. El monopolio bélico para legitimar la expansión comercial tiene sus expresión en la OTAN como alianza militar atlántica, y el recurso al crédito externo para financierizar las economías se plasma en el mandato inapelable de la Troika, otra coalición institucional integrada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Siglas que actúan como una suerte de “gobierno civil mundial” y que están representadas no por políticos democráticamente elegidos sino por delegados de ese Estado B supranacional. Basta con recordar a Mario Monti, directivo de Goldman Sachs, al frente del BCE y a Durao Barroso, el anfitrión de la criminal “cumbre de la Azores, aupado a la cúpula de la CE. Aunque no hace falta hilar tan fino. La propio lectura de la prensa nos remite diariamente al fondo del problema, el dinero y el ejército como espada de Damocles sobre la soberanía popular. Dos titulares del periódico El País, del 27 de julio pasado, en páginas sucesivas lo denuncian. Uno decía:“El Gobierno aprueba dar 877 millones más para armamento” . Y el otro: “El Estado pierde casi todo lo dado a la banca (36.000 millones de euros de los 52.000 millones inyectados).
La lógica del sistema que nos abisma descansa sobre la ruptura del vínculo político entre representante y representado y la concentración de poder. Huellas depredadora ambas que se manifiestan en la vida cotidiana, conformando una auténtica cultura de dominación y explotación. El extrañamiento de la responsabildiad que propicia la democracia representativa (indirecta) frente a la democracia directa (de proximidad) tiene su réplica en el mundo del trabajo en esas relaciones encadenadas en la subcontrata de la subcontrata hasta perder de vista el original. Y el mecanismo de concentración política y económica, propio del ultracapitalismo neoliberal, adopta en el ámbito comercial la imagen zombi de esas poblaciones colonizadas por las grandes superficies, que convierten a las urbes en parques temáticos, no lugares, sitios como los aeropuertos, donde coinciden miles de personas sin relacionarse.
Esa es la tela de araña que ha vampirizando la vida social. Por eso cualquier intento de frenarlo pasa por desandar ese camino. Hay que centrifugar el poder. Todos los poderes. Favorecer acciones locales, de abajo arriba, sobre la base de confederaciones de asociaciones libres. Con mecanismos horizontales de democracia de proximidad y solidaridad que hagan imposible los individuos-masa. El Estado no es lo público, ni la sociedad civil organizada; sino la razón de Estrado, “fuego amigo”.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid