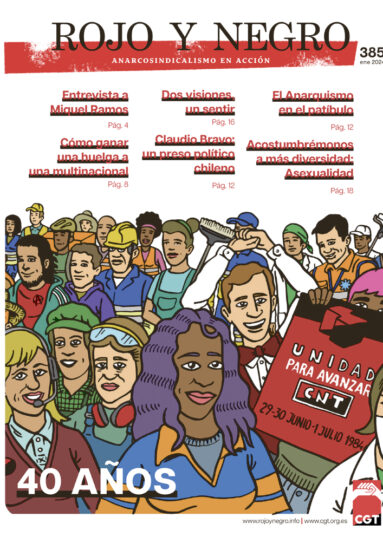FRANCESC RELEA - Tegucigalpa / San Salvador
FRANCESC RELEA - Tegucigalpa / San Salvador EL PAÍS Durante años, los Gobiernos y las sociedades de Centroamérica menospreciaron el problema. Cuando se dieron cuenta del peligro, las maras (pandillas) habían rebasado la capacidad de respuesta del Estado. Se dispararon todas las alarmas. Hoy, una gran parte de la población admite que son un problema serio de seguridad.
 FRANCESC RELEA – Tegucigalpa / San Salvador
FRANCESC RELEA – Tegucigalpa / San Salvador
EL PAÍS
Durante años, los Gobiernos y las sociedades de Centroamérica menospreciaron el problema. Cuando se dieron cuenta del peligro, las maras (pandillas) habían rebasado la capacidad de respuesta del Estado. Se dispararon todas las alarmas. Hoy, una gran parte de la población admite que son un problema serio de seguridad.
Honduras tiene siete millones de habitantes, y en los últimos cuatro años se han registrado 14.000 homicidios, según datos del Ministerio de Seguridad. Expertos como el sociólogo Mauricio Gaborit, de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, aseguran que Honduras tiene uno de los índices más altos de homicidios en el mundo (45,7 homicidios por cada 100.000 habitantes). En muchos casos los cadáveres aparecen mutilados, descuartizados, degollados, con las manos atadas atrás, con un tiro en la nuca, o con otras huellas de violencia sádica. Las pandillas se organizan en clikas, equivalentes a las células de un partido político. Cada clika tiene entre 15 y 50 pandilleros, que obtienen dinero con la extorsión. En Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos principales ciudades, llegaron a controlar rutas de transporte público y se apoderaban de una parte de la recaudación. Más de un chófer que se negó a colaborar fue acribillado.
Las maras dejan huella en pintadas con sus símbolos para marcar el territorio. Tanto el lenguaje verbal -alteran el orden de las sílabas y usan palabras en inglés mal pronunciadas-, como el corporal -gestos con las manos y brazos-, son indescifrables para la mayoría de la población.
La respuesta de los Gobiernos ha sido la mano dura. El presidente hondureño, Ricardo Maduro, que perdió un hijo, secuestrado y asesinado por delincuentes comunes, basó su campaña en el lema «Honduras segura». En 2003 aprobó la reforma del artículo 332 del Código Penal, conocida popularmente como ley antimaras, que establece penas de 20 a 30 años de prisión para la asociación ilícita. Las detenciones masivas han llenado las cárceles de pandilleros, la mayoría a la espera de juicio.
Antes del endurecimiento de la ley, hubo un intento de diálogo entre el Gobierno y las pandillas, con la mediación del obispo de San Pedro Sula, Rómulo Emiliani. Representantes de las dos maras más fuertes, MS-13 y M-18, se sentaron en la mesa con una delegación gubernamental. Fue un fracaso. Desde entonces, las imágenes más difundidas en la televisión son las acciones policiales a la caza de pandilleros, en los que participa el ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, y en ocasiones, el presidente Maduro. La inseguridad fortalece las posturas más radicales, como la del presidente del Congreso hondureño, Porfirio Lobo, favorito en las elecciones presidenciales de finales de año. Su lema de campaña es la reimplantación de la pena de muerte «para los crímenes que van más allá de los límites de tolerancia». Promete convocar un plebiscito si no logra la mayoría necesaria en el Congreso.
Con las leyes de mano dura en Honduras o supermano dura en El Salvador, una parte de la juventud de estos países está en la cárcel, nuevo escenario de la violencia de las pandillas. La peor parte la llevan los mareros peseteados, que renuncian a la mara con la esperanza de conseguir algún beneficio. Muchos de ellos han sido asesinados. «No tenemos los espacios para protegerlos y el hacinamiento provoca situaciones incontrolables», reconoce Jaime Banegas, director de Centros Penales de Honduras. En la oficina del director de la Penitenciaria Nacional de Tamara, la mayor del país, hay un gráfico con el listado de reclusos y su división por categorías, que señala que la capacidad del centro es de 1.800 internos y que la población carcelaria es de 3.380 presos.
Banegas libra una guerra sin cuartel contra la corrupción. Desde enero, ha destituido a 24 policías y ha relevado a la mayoría de autoridades penitenciarias. Los penales son un coladero de armas, teléfonos móviles y droga. Con este arsenal todo es posible cuando cae la noche y los carceleros salen de los módulos. La historia reciente de los presidios hondureños registra dos matanzas de pandilleros en los últimos tres años. En la granja-penal El Porvenir hubo 69 presos muertos por asfixia y acribillados por las balas de la policía en 2002. Dos años más tarde, un incendio en la cárcel de San Pedro Sula acabó con la vida de 107 reclusos de la MS-13.
«La cárcel es una escuela del crimen», dice Mario Fumero, reverendo evangelista de origen español que fundó a finales de los setenta el proyecto Victoria, dedicado a la rehabilitación de mareros, drogadictos y niños de la calle. En la sala de actos, el reverendo Fumero y la directora del proyecto, Rosa Aguilera, reúnen en la sala de actos a los 50 jóvenes del centro. Su mirada denota una mezcla de curiosidad y desconfianza. Casi todos proceden de hogares donde faltaba el padre, la madre o los dos, han consumido crack, pegamento y cocaína, han pasado por la cárcel y aseguran que su futuro está en manos de Dios, «con la ayuda de la Biblia». La religión es la única causa que la mara respeta y se ha convertido en la vía de escape de los que abandonan la pandilla.
«Los que salen del centro lo tienen bien difícil. Hay una marafobia. Para el Gobierno y la sociedad, un pandillero sigue siendo un pandillero, aunque esté rehabilitado», comenta el reverendo Fumero. Las estadísticas del proyecto Victoria indican que el 40% de los jóvenes termina el programa y son considerados rehabilitados. De ellos, el 20% y 30% recae.
«El 65% de los chicos rehabilitados terminan muertos», asegura la andaluza Aguas Ocaña de Maduro, primera dama de Honduras y presidenta ad honorem del Instituto para la Infancia y la Niñez. La esposa del presidente opina que la mano dura ha aportado tranquilidad a los habitantes de los barrios pobres, pero reconoce que el Estado no ha conseguido dar una salida a los mareros que tratan de reinsertarse. Los tatuajes son el mayor lastre. Aguas Ocaña predica con el ejemplo. Ha adoptado a varios niños de la calle y está decidida a comprar con fondos de la oficina de la primera dama y de Taiwan una máquina para eliminar tatuajes con rayos láser.
El Salvador tiene 1,8 millones de jóvenes de entre 14 y 24 años. Según Óscar Bonilla, presidente del Consejo Nacional de Seguridad, un tercio de los delitos cometidos en el país tiene que ver con pandillas, que suman unos 25.000 miembros en una población de seis millones de habitantes. Frente a quienes cantan victoria por el supuesto éxito de la política de mano dura, Bonilla vaticina que en los próximos cinco años el fenómeno de las maras irá en aumento. En su opinión, la mano dura no es una solución por sí sola : «Hay que buscar incentivos para que los jóvenes no se integren en las pandillas. ¿Por qué un joven entra en la mara ? Encuentra más afecto, hay buena comunicación entre sus miembros. Aunque las reglas son muy rígidas, la pandilla es para muchos como una familia, te da todo».
Bonilla fue representante del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) en Europa en los años de la guerra en El Salvador. La cárcel de Chalatenango está en un territorio que fue dominio inexpugnable de la guerrilla. Le pregunto a Josué, líder pandillero, qué futuro imagina. «El destino lo forja a uno. Sólo Dios y el destino saben. Me temo que estaré en el penal lo que me queda de vida. Pienso qué haría en las calles si por equivocación me dejaran libre. Después de 10 años en la cárcel casi no me acuerdo cómo es la calle. ¿Quién me daría trabajo ? Nadie».
Grupos de exterminio
Un joven informático caminaba una noche por una calle de Choluteca (Honduras), cuando de repente varios individuos armados le cerraron el paso. «Súbete la camiseta», le espetaron. Querían comprobar si tenía tatuajes. No era el caso. «Cuídate, por aquí andan muchos mareros», advirtieron aquellas voces extrañas.
Vehículos sin matrícula, con los cristales ahumados, ocupados por individuos con pasamontañas que exhiben amenazadores sus fusiles AK-47, actúan de noche en los barrios más calientes de Tegucigalpa y San Pedro Sula, a la caza de presuntos pandilleros. Grupos de exterminio asesinan impunemente a jóvenes mareros, y suelen dejar como tarjeta de visita una nota clavada en el pecho de la víctima con un puñal y un texto siniestro : «Uno menos».
Tomás Andino, coordinador regional de la ONG Save the Children, coincide con diversos sectores independientes que velan por los derechos humanos al afirmar que estos asesinatos son el resultado de «una acción encubierta de grupos de exterminio del crimen organizado y de agentes policiales que se dedican a darle una solución final a este fenómeno, eliminando físicamente a sus miembros». Informes oficiales y no gubernamentales, así como el testimonio de Asma Jahangir, relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, dan cuenta de la participación de agentes y ex agentes de los cuerpos de seguridad hondureños en tales muertes. La oficial María Luisa Borjas fue destituida de la Policía Nacional tras denunciar que 20 altos oficiales estaban involucrados en asesinatos de menores.
Como culminación de un año particularmente violento, el 23 de diciembre de 2004, un autobús que circulaba por San Pedro Sula fue ametrallado en una acción sin precedentes en Honduras, que causó 28 muertes inocentes. Los asesinos dejaron un cartel, altamente sospechoso, que pretendía comprometer a una pandilla.