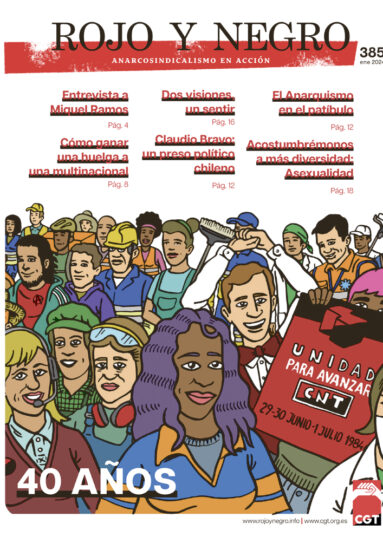Los disparos invadieron como el sol el lúgubre primero de febrero de dos mil doce. Esa mañana que ahora me mira distante llegó como una muerte inadvertida. Antes de ese día no pudimos pensar que aquello pasaría, ya que la guerra no era un imperativo para nosotros si no la calma postergada. Poco tiempo atrás no había forma de imaginarme aquí, en este cuartel en la selva.
En la fábrica la rutina era el plato del día, en el almuerzo la acompañábamos con frijoles, tajada frita, carne roja y arroz. Era una nutritiva comida, nos alimentaba el alma, o como decía el médico después del examen semanal: le refuerza la hemoglobina, camarada, nosotros los socialistas debemos tener bien rojos los glóbulos rojos. Y reía, con su risa gutural de idiota.
Me alegraba haber contado todos los días con aquella comida. Sí, era el mismo almuerzo todos los días, pero nos ayudaba a trabajar con más ánimo, con más energía, era una aberración no necesitarla. Hasta nos ayudaba a pensar mejor. En el comedor, sentados en fila, reflexionábamos sobre nuestro trabajo, que si nos complacía, que en qué nos contribuía a nosotros, que cómo era útil para la patria. Una vez sin embargo, me distraje tanto en la conversación que no toqué el almuerzo. Mi compadre Euclides Colina dijo que ensamblar celulares era el trabajo más útil que existiera, o al menos que él pudiera imaginar, pues contribuía al desarrollo comunicacional del país, ya lo había escuchado antes, el jefe de personal lo dijo un día mientras hacía su inspección y a una mujer se le resbaló el producto de la mano y se quebró en diez mil pedazos, el jefe le dijo a la mujer que no debe haber lugar para la apatía en nuestro trabajo, y tiene razón. Pero ésta vez, cuando Euclides lo dijo con la imperativa seguridad de sus palabras, afirmando cada cosa que decía con un fuerte movimiento de su mano, lo escuché y sentí escuchar de nuevo a Gabriel Guzmán nuestro jefe de personal, instruyendo a aquella mujer, entonces pensé cuánto se parecían entre sí, cuán inspiradores eran para el resto de los obreros y cuán inspiradores eran para mí. A ésta altura, sumergido en este lodazal interminable habría tomado la decisión que ellos tomen.
El almuerzo finalizó ese día con una clara señal de que todos estábamos orgullosos de nuestra labor: alguien se ofreció a recoger los platos vacíos de los demás para llevarlos al lavadero, para nosotros era una muestra de hermandad. David, quien recogió los platos se detuvo frente a mí: ¿te dormiste viejito?, yo le respondí: es que la conversación estaba buena. Pero ya terminó el almuerzo, dijo él. Teníamos sólo una hora de almuerzo y debíamos aprovecharla, no era permitido comer mientras se trabajaba, pues nos distraía.
El almuerzo finalizó ese día con una clara señal de que todos estábamos orgullosos de nuestra labor: alguien se ofreció a recoger los platos vacíos de los demás para llevarlos al lavadero, para nosotros era una muestra de hermandad. David, quien recogió los platos se detuvo frente a mí: ¿te dormiste viejito?, yo le respondí: es que la conversación estaba buena. Pero ya terminó el almuerzo, dijo él. Teníamos sólo una hora de almuerzo y debíamos aprovecharla, no era permitido comer mientras se trabajaba, pues nos distraía. Yo tomé una fruta del cesto sobre la mesa y cedí mi plato sin contemplaciones, ahora me arrepiento, y es por eso que empiezo a narrar mi historia así, se produce un fuerte dolor en la conciencia al saber que alguna vez tuviste comida a la mano y no la comiste. En aquella ocasión se me impuso una multa que cobró el diez por ciento de mi salario. Yo puse la manzana en mi delantal de oficio y ya en mi puesto de trabajo, disfruté darle un jugoso mordisco antes de que el eco de mi apellido se escuchara en toda la fábrica y rechinara en los goznes viejos de las puertas. Gabriel Guzmán me pidió que me dirigiera a su oficina. Ahí me explicó que él no tenía deseos de impedirme comer, que a veces él también quería comer en el trabajo, pero que constantemente recibíamos inspecciones de órganos del gobierno que velan por la eficiencia en las empresas del Estado, entonces debíamos estar siempre atentos para dejar una buena imagen de nosotros, dijo que comer en el espacio de labor no es estético y va contra nuestra disciplina y nuestra ideología. Desde entones fui el primero en terminar mi almuerzo y volver al puesto de trabajo, eficaz aunque con dolor de estómago.
Es ahora cuando empiezo a extrañar toda esa rutina, o al menos a echarla de menos, aunque es claro que no se trata de necesitarla, de añorarla, de gritar por el pasado, tal vez porque ese pasado no demoró mucho, pronto cambiaría la apacible y tranquilizadora rutina, coronada por el puntual almuerzo, pronto pasaría a ser una rutina apaciblemente intranquilizadora y luego dejaría de ser apacible, hasta este momento.
Pero antes, si lo desean así, voy a contextualizarlos un poco, sólo un poco, compañeros. Soy pacifista, siempre lo fui, era un muchachito ejemplar en la escuela y prácticamente inmóvil en la hora de juego, no saltaba no gritaba, no decía groserías, no puteaba como ahora, ni perdía horas de sueño. Por causa de mi pasividad tuve que sufrir bastante, no guerreaba como ahora. A los nueve años me quebraron éste diente, fue terrible. Unos abusivos querían invitarme a pelear, les divertía aquello, no concebían mi falta de respuesta antes sus agarrones, sus golpecitos, sus puñetazos, malditos, ese día uno me lanzó contra la tierra e intenté responder, me alcé de valor con una piedra enorme en la mano y cuando menos lo advertí un golpe certero y a traición nubló mi rostro. Desquebrajado, oculté mi diente esa noche bajo la almohada esperando una moneda a cambio, no recibí nada y olvidé el hecho, o al menos lo oculté tras un rencor desgraciado que inspiraba venganza, aunque como soy pacifista quise realmente olvidarlo. Años más tarde el que me lanzó contra el suelo murió ahogado en el mar y el que me partió el diente fue preso por violar a una niña y lo violaron en la cárcel, sentí una tenue alegría por la desgracia de ambos, pero, como diría Benedetti, ̈se trata de una serena alegría y en consecuencia uno no sale a dar abrazos, ni pega gritos, ni le canta al cielo ̈, no se puede desear el mal a nadie y me sentí miserable por haberme alegrado. Quizá es porque soy un pacifista rencoroso, y por tanto no pretendo ni pretendí nunca buscar la guerra, se los juro, pero ya pretendí ganarla.
Me gradué con honores del bachillerato y como mínimo, solo se esperaba de mí que fuese un gran profesor, eso decían mis padres, que tienes que seguir estudiando para no arrepentirte como nosotros, pero cuando me enteré que todos los padres dicen eso ni me preocupé en seguir estudiando, aunque me seguí interesando por la literatura. La poesía y la política son el colmo de mis alegrías y desgracias. Por aquella época me inscribí en el recién fundado partido socialista; mi más entretenida pérdida de tiempo hasta el día de hoy.
Como todo muchachito ejemplar, fui conquistado por el estímulo de ayudar. En mi país como ya ustedes sabrán, existe una fuerte inversión enfocada al bien común, con programas de gobierno que buscan resolver necesidades básicas, o al menos eso es lo que dice su concepto. Yo a los diecisiete años quería colaborar a resolver aquellas cosas en el pueblecito donde crecí; la carretera desmoronada, la deserción en la escuela, en fin, a veces bajo algún descuido, todos deseamos ser patriotas. Lo cierto es que vi de cerca la miseria, el desahucio, la intemperie, y me hice más ̈patriota ̈. Por ese impulso al año siguiente llegué a la fábrica, una notoria invitación abierta realizada por el partido llegó hacia mí, se buscaban trabajadores para las recién fundadas empresas del Estado, los voluntarios recibirían cursos de capacitación en las respectivas áreas y contribuirían, me disculpan la expresión, al desarrollo socialista de la nación. Ya he dicho muchas veces la palabra socialista, sé que puede incomodarles, hace dos años no me habría importado que me pegaran un tiro por eso, pero ahora les pido me disculpen porque ya no sé ni me interesa saber qué soy.
Llegué a la cordillera leyendo Pedro Páramo, miraba los riachuelos descendiendo de los cerros y me imaginaba la historia que leía, un poblado sobreviviendo al frio y a la muerte a tal altura sería sin duda realismo mágico. Me dirigía a una fábrica de ensamblaje de celulares, instalada en las ruinas de una hacienda abandonada, en plenos Andes venezolanos, con tecnología china y mano de obra nacional. Iba en un autobús que partió de la capital con otras cincuenta personas. Al llegar bajo aquella neblina insoportable nos recibieron con una excitante taza de café. Ustedes lo saben, es maravilloso ver cómo la neblina se confunde con el humo del cigarro, entonces prendí uno y lo acompañé con el café. Se acercaron a mi tres muchachos más para fumar, uno era Euclides Colina, quien se haría casi mi hermano; reflexionábamos sobre los mismos temas, idolatrábamos como dioses a Maradona y Benedetti, y contábamos los mismos chistes, en poco tiempo sólo fumábamos juntos, separándonos del resto, que considerábamos revolucionarios fanáticos y no reflexivos, como nosotros.
La rutina empezó. Obstinante al principio, tranquilizadora luego. Dormíamos en cuartos comunes, hombres en uno, mujeres en otro, y despertábamos con el canto de un río que pasaba detrás de los dormitorios, hacíamos fila para bañarnos y cepillarnos, luego fila para recibir el desayuno y otra para subir al jeep que nos llevaba a la fábrica más arriba en la montaña. De ocho a once de la mañana ensamblábamos celulares, de once a doce del medio día almorzábamos, de doce a seis de la tarde ensamblábamos celulares, volvíamos, cenábamos y dormíamos. Los sábados y domingos recibimos un curso de capacitación ideológica, por parte del ilustre profesor García Barrios, oriundo de Pinar del Río y el viejo Joaquín Ceballos, de la Habana.
Parece monótono, pero como les decía, duró poco y me habría gustado que durara más. Una mañana, Gabriel Guzmán recibió la orden de que nadie subiera a la fábrica, pues tendríamos una reunión en la plaza central después del desayuno, con una representante del órgano de inspección de las empresas del Estado. Era alta, linda, peinada con delicadeza y tenía un aire burocrático al moverse. Estaba acompañada por varios militares, su visita claro está, sería de interés militar.
No dijo mucho, presentó al que estaba a su lado, él es el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquél militar, después de decir su nombre, que ya olvidé, dijo que el presidente de la república le encomendó decirnos unas palabras, y preguntó: ¿saben qué es una milicia? Una fuerza armada compuesta por ciudadanos, dijo Gabriel Guzmán. Y ¿qué es la Milicia Nacional Bolivariana? preguntó de nuevo y se respondió a sí mismo: el pueblo armado protegiendo al pueblo, no a la burguesía. Nos dijo, lo recuerdo como si fuese una canción, la Milicia Bolivariana tiene como misión entrenar, preparar y organizar al pueblo para la defensa integral de la nación, yo me quedé pensativo al escuchar ̈defensa integral ̈, más bien taciturno, o como si hubiese muerto, nunca escuché tal cosa y ese día en el almuerzo obviamos toda la reunión y hablamos de ese término. Aunque la razón de aquella convocatoria era más importante, era pedirnos formar parte de la milicia, también ignoré hasta hoy, que aquel señor dijo en ese instante: Ustedes serán los cuerpos combatientes.
Al despedirse, los otros militares que lo acompañaban entregaron a cada uno de los obreros, una copia de La reforma de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al leerla supimos lo que él por alguna razón no dijo.
Según la ley seríamos entrenados en el manejo y porte de armas, en la organización por escuadras, y lo más importante, en el pensamiento militar, nuestros principios serían la disciplina y la obediencia. David, empezó la discusión del almuerzo, pidiéndome en tono de burla que no me quedara sin comer otra vez, y dijo; ya leí la ley tres veces, y nadie se dio cuenta que no trabajé hoy, la milicia busca establecer vínculos entre el pueblo y la fuerza armada, para garantizar la defensa integral de la nación. Octavio, un viejo sabio, miró a Euclides y le preguntó qué opinaba, él no dijo nada, entonces Octavio concluyó, yo creo que ahora más que nunca hay que prepararse, vienen arremetidas del imperio, el pueblo tiene que defender su tierra, como los cubanos. Lucas Amado siempre tenía preguntas, y eso hizo, preguntó, ¿es defensa integral porque debe hacerse desde todos los flancos o porque la deben hacer todos los ciudadanos? Euclides intervino, vamos a ser cuerpos combatientes, debemos seguir los lineamientos. Se puso de pie dando un saludo militar y se fue antes de terminar su almuerzo. Octavio le respondió a Lucas: las dos cosas, mi compadre.
Nuestra función sería simple, la Milicia según la ley, -que conocí más por lo que decían los demás sobre ella que por lo que leí yo mismo-, resguarda el territorio de una comunidad, los Cuerpos Combatientes en cambio, son una subdivisión de ésta y resguardarían el espacio territorial de las empresas del Estado de cualquier tipo de saboteo
y está conformada por los mismos obreros. Sería sólo una tarea más sumada a nuestra labor diaria, a nuestra rutina, no sería demasiado esfuerzo, pensamos.
Al día siguiente llagaron más militares, el terreno donde estaban nuestros dormitorios se convirtió en regimiento, fue cercado con soldados haciendo guardia, unas siete hectáreas hacia el sur y cinco hacia el norte colindando con la cordillera. La intención era vigilar que nadie se acercara a nuestro campo de entrenamiento. Se dividió al grupo en dos, una mitad haría el trabajo de todos en la fábrica y la otra comenzaría el preparamiento físico, dando una leve corrida alrededor del territorio cercado. Yo estuve en el grupo que fue a la fábrica, sentí que el día se fue más rápido que todos los anteriores desde que estaba ahí, pero la rutina no me pareció intranquilizadora todavía, solo más exigente, como si hubiese recibido un cargo de mayor jerarquía.
Al anochecer estaba ansioso de hablar con Euclides Colina, puesto que él estuvo en el otro grupo. Mientras fumábamos le pregunté qué hicieron. Él me dijo que se instaló un puesto de mando en la plaza central y ahí, hicimos una fila para inscribirnos en la reserva militar,
después nos agrupamos y comenzó el recorrido, fue simple. Terminó su cigarro y encendió otro. Te noto inquieto, le dije. Suspiró exhalando el humo que se unía a la neblina y me preguntó; ¿ya leíste la ley? De pies a cabeza, le mentí. El dijo, si en cada oración donde dice ̈para contribuir a la defensa integral de la nación ̈ sustituyes esa frase por ̈preservar el socialismo en el poder cueste lo que cueste ̈, da lo mismo, no importa, no hay diferencia. Es cierto, ¿te molesta eso?, le pregunté. No, me respondió tajante, estoy orgulloso -dijo-, así se construye el socialismo, eres radical o no eres nada. Terminó de un suspiro ese cigarro y dijo, me voy a dormir, hasta mañana.
Ese día, el grupo que fue a correr se fue a la fábrica y viceversa. Mientras corría, me preocupé por el asma que me afectó desde niño, pero no hubo ningún problema conmigo, el Gabo diría ̈siempre tuve la buena salud de los enfermizos ̈. Continuamos haciéndolo así durante unos tres meses, nos estábamos acostumbrando, cuando las cosas cambiaron realmente.
Por esa época recordaba mi infancia de manera constante, no sólo la rutina cambiaba, yo también. Se paralizó temporalmente el trabajo en la fábrica. Unido todo el grupo fue dividido en cuatro escuadras, cada una comandada por un coronel del ejército y sub-comandada por uno de nosotros. Gabriel Guzmán, Euclides Colina, Rosa Coronado y yo, fuimos los escogidos por nuestra convicción y temperamento, en
aquél momento no tenía miedo de hacer la guerra.
Fue ahí cuando comenzó el adiestramiento con armas de fuego. Los disparos invadieron como el sol el lúgubre primero de febrero de dos mil doce. No obstante, el combate se estaba acercando a nosotros, todavía faltarían tres años para que llegara.
Durante este tiempo la fábrica funcionó nuevamente a medias. La organización de los obreros en sindicatos era la escala política-administrativa y la organización militar, la escala ideológica. Idealizamos aquella epifanía llamada unión cívico-militar. Se nos fueron olvidando nuestras vidas antes de servir a la patria y dos años después olvidamos cómo ensamblar celulares. En una típica reunión de almuerzo, Euclides Colina usando toda el alma en su convencimiento dijo, que, no hay nada más útil que alistarse en armas para defender el desarrollo del país, y Gabriel Guzmán, que en mis últimos tiempos en la fábrica almorzaba junto a nosotros, dijo, que ahora que aumenta la amenaza imperial contra nuestro país hay que prepararse para enfrentar ataques armados. En esa época yo tenía serias intenciones de alejarme de la fábrica, de volver al lugar donde nací, pero como les decía, la determinación de ambos me inspiraba a permanecer ahí. Sin embargo, un día asomé mis intensiones en un almuerzo y Octavio dijo que según la ley no podíamos desprendernos de nuestra responsabilidad con el ejército. Unos días después olvidé también mis ganas de largarme, y pasó el tiempo sin inmutarse.
La intranquilidad, que ya entonces era la rutina, me ayudó a olvidarme o a no importarme. Por esa época se hizo público un decreto del imperio, que declaraba nuestro pequeño país una amenaza. Aquél fue el punto de partida a la muerte. Llegaron más militares y la fábrica fue cerrada para siempre, la orden oficial fue prepararnos para el combate. Nos reunieron a todos en la plaza y un uniformado que se presentó como el nuevo comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral, nos dijo que todo el territorio fronterizo fue nombrado estratégico y nosotros debíamos cumplir con el objetivo de los cuerpos combatientes, defender las inmediaciones de nuestra fábrica.
Comenzó el combate, o al menos el simulacro del combate. Según el nuevo comandante la contrainteligencia militar preparó el entrenamiento en las orillas del río. Se trataba de tres escenarios, en el primero, se simulaba la paralización de las actividades a causa de un saboteo y nosotros debíamos retomar los puestos de trabajo. El segundo escenario era un incendio que paralizaba la fábrica, debíamos apagarlo y volver a las actividades. Estos dos escenarios eran realmente un simulacro, puesto que la fábrica ya no funcionaba. El tercero nos hizo entrar a las caudalosas aguas de ese río que tanto escuchamos, que tanto miramos como un sueño distante cuando despertábamos. Éste escenario reflejaba un ataque militar desde el agua hecho por una potencia extranjera, que debíamos interceptar y derrotar. Fue un ensayo de muerte. Después de asesinar a tres soldados invasores, a mi compadre Euclides Colina lo mataron, apuntándolo a la cabeza, parecía un combate real, eso dijo un soldado que estaba a mi lado.
Yo me dispersé, me alejé del grupo, tan sólo pretendía buscar un mejor flanco aunque con la intención oculta de ocultarme de alguna manera en el matorral. Seguí el cauce del río. Al fin y al cabo tenía miedo a la guerra como cualquier inocente y no me percaté de que me alejaba demasiado. Escuchaba tenue el escándalo de los proyectiles cuando encontré un camino que, pensé, tal vez era hecho por habitantes de algún poblado cercano, cuando menos me di cuenta escuché nuevas voces que salían del monte y se hacían más fuertes mientras más se acercaban a mí. Por alguna razón no podía pensar que aquello no fuese malo. Vi un pozo de agua saliendo del camino y me sumergí, en ese instante pensé en Euclides y en Gabriel Guzmán, a esa altura y sumergido en ese lodazal habría tomado la decisión que ellos tomen.
Del monte salieron dos hombres armados que nunca había visto, y sin ningún aviso escuché una voz ronca que me dijo, salga de ahí. ¿Qué hace usted por aquí y qué es ese alboroto allá abajo hermano?, me preguntó uno. Yo no respondí, estaba distraído en verlos, tenían sombreros tejidos, largas barbas, ojos escondidos, ropa de campesino, manos montaraces y escopetas antiquísimas. Eso, me parecieron, campesinos con armas, y eso le parecería yo a cualquiera que me viera ahora.
Entonces les dije qué acontecía y pregunté asustado, ¿Son la guerrilla? Ya quisieras, respondió el otro, y preguntó: ¿tú eres militar? No, dije tajante. Pues pareces militar, dijo el primero. ¿Van a matarme? pregunté arrodillándome en el piso y concluí: disparen. No te vamos a matar compadre, eres más útil vivo, hombre. Me trajeron consigo, no como cautivo, sino como alguien que los acompañaba, cruzamos varias colinas y observé de nuevo los afluentes que caían de la cordillera y llegué al pueblo escondido en las montañas que idealicé años atrás. Al llegar volví a preguntarles, ¿me van a matar?, y el primero volvió a decir, ya te dije que no. ¿Por qué no?, insistí. Él encendió un tabaco, miró hacia el sol que se ocultaba y dijo: está claro, porque todo el mundo necesita información. Y aquí me tienen, como un amigo hablando con ustedes del pasado ignorado, en este cuartel en la selva.
Una vez, almorzando en la fábrica -siempre recuerdo los almuerzos tranquilos y rutinarios de la fábrica- alguien preguntó: ¿qué son los para- militares? Y el viejo y sabio Octavio, con su uniforme militar, respondió pensativo; son campesinos con armas. Tal vez eso influenció mi primera impresión, pero hoy, bajo la inclemencia del hambre, del lodazal, de las noches de frío, de esta guerra incesante que libramos contra nadie y contra todos, les diría, si los volviera a ver, que no existe ninguna diferencia entre ellos y nosotros.