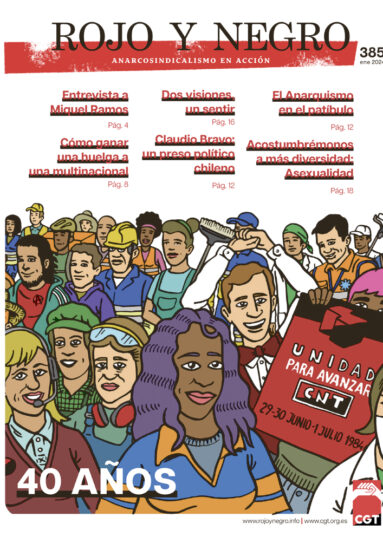Artículo de opinión de Rafael Cid
Los cronistas ya han dado buena cuenta del gazpacho verbenero. La pasada Semana Santa fue un auténtico aquelarre lúdico-religioso. Procesiones hasta en la sopa, teles vomitando el habitual cutrerío de películas del género “historia sagrada”, ministros coreando impasible el ademán “soy el novio de la muerte”, banderas a media asta en centros militares, niños vestidos de legionarios en prime time y el sempiterno fervor lacrimógeno de la muchedumbre ante los pasos. El nacionacatolicismo que nos habita con todo su furor.
Los cronistas ya han dado buena cuenta del gazpacho verbenero. La pasada Semana Santa fue un auténtico aquelarre lúdico-religioso. Procesiones hasta en la sopa, teles vomitando el habitual cutrerío de películas del género “historia sagrada”, ministros coreando impasible el ademán “soy el novio de la muerte”, banderas a media asta en centros militares, niños vestidos de legionarios en prime time y el sempiterno fervor lacrimógeno de la muchedumbre ante los pasos. El nacionacatolicismo que nos habita con todo su furor.
Pero sería un error atribuir esos usos atávicos a la hegemonía de un determinado gobierno. Aquello de que la ideología dominante es la ideología de la clase dominante, del sabio de Tréveris, puede servir de placebo pero no razona nada. Ni el ser social determina la conciencia de clase ni la superestructura opera como reflejo de la infraestructura económica, de idéntico fuelle. Ese arriba-abajo determinista ha quedado obsoleto en sus últimas voluntades, por más que apunte en una dirección todavía punzante.
Lo que las atrabiliarias escenas de cofrades, penitentes y congregantes en éxtasis nos indican es que hay otros mundos pero que están en este. Es difícil asimilar que actuaciones como las que contemplamos todos los años por estas fechas tengan una específica motivación científico-estructural. Y que, por tanto, baste con cambiar la base para que tanta morralla sensiblera desaparezca. Setenta años de comunismo en la Rusia ex soviética y atea no han podido superarlo, y hoy el país que Putin controla con maza de hierro es un vivo ejemplo de integrismo religioso y confesionalismo estatal al por mayor.
Así que deberíamos ampliar el foco y reflexionar sobre la pertinaz vigencia de esas tradiciones, mitos y rituales más allá del apellido que calcen los diferentes regímenes de turno. Se trata de eso que unos, como Unamuno, denominaron “intrahistoria” y otros más solemnes “constitución interior”. En suma, el código genealógico del que maman tamaños anacronismos. Esa tropa devota de Frascuelo y de María que pugna con la modernidad, provocando duelos y quebrantos en la dinámica de los pueblos hacia su completa ilustración.
Y quizá lo primero que debería constatarse es la profundidad y arraigo de esos sentimientos que tozudamente agreden la razón sin que escampe. Haberlos haylos. Aunque en el caso español podría argumentarse que en alguna medida su persistencia se debe al tipo de continuismo con que se facturó la transición. Ciertamente, no solo hubo una amnistía respecto a las responsabilidades políticas contraídas con la dictadura por sus servidores (desde la judicatura a la universidad, desde la milicia al funcionariado: todos juraron los Principios Fundamentales del Movimiento). Esa licencia “urbi et orbi” llevaba en su mochila los valores compartidos de la cultura popular del casticismo franquista. Trabazón que se renovó en 1979 con la asunción por el Régimen del 78 del Concordato con la Santa Sede, aún vigente (el alto clero también complotó colocando sus representantes en las Cortes).
El problema viene cuando, llegada la democracia y con ella la teórica separación Iglesia-Estado, el nacionalcatolicismo persiste incorrupto como creencia transversal de una parte considerable y militante de la población. Por más que, confrontado con el imparable progreso material y modal de los nuevos tiempos, esa “constitución interior” se revele como un auténtico y antagónico nacionalcatetismo. Y aquí hay que mirar en dirección a los intereses cuantitativos de unos partidos que saben y conocen que un hombre es un voto pero también una boina. Por eso, igual que en el plano político no ha habido ruptura democrática sino consenso por la cúspide, los casos de disidencia desde el poder respecto al cerumen de la tradición se cuentan con los dedos de la mano. Ese capítulo se resume en la aprobación de la Ley del Divorcio por UCD y del aborto y los matrimonios del mismo sexo durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero.
Nadie quiere despertar a la bestia que desde Esquilache vigila cual Polifemo la roña que oculta el Toro de Osborne. Hacerlo supondría enemistarse con millones de electores decisivos en las urnas. Aparte de que también hay dirigentes en las formaciones políticas comulgando con esas ucrónicas reliquias. Una corrosiva adicción que no distingue de ideologías. Lo mismo tenemos a los titulares de Justicia, Interior y Educación cual tres tenores del “viva la muerte” al paso marcial de la Legión, que al anticapitalista alcalde de Cádiz José María González, Kichi, procesionando orgulloso con la medalla de la Cofradía del Nazareno. Por no hablar de la ex catequista Susana Díaz, presidenta de Andalucía, cirio en mano junto a la imagen de la virgen de la Esperanza de Triana o al regidor socialista de Valladolid, Oscar Puente, reivindicando la Semana Santa como “un ritual imprescindible que supone un patrimonio espiritual y gentil sin igual”. Preguntas: ¿cabe imaginar que de Despeñaperros abajo gobierne alguna vez un partido que no sea meapilas?; ¿puede extrañar a alguien que ante el comecocos del “separatismo catalán” los balcones de media España se hayan colmado de enseñas nacionales?
Todo esto no es baladí, tiene un coste para la sociedad civil. De entrada, el mimetismo ciudadano con los fastos de la Pasión consigue trasladar al conjunto de la población la idea de Iglesia como columna vertebral de la sociedad civil. Proselitismo que facilita millonarios dispendios públicos como las subvenciones a los colegios concertados de sesgo religioso que practican la segregación por sexos, y el pago con dinero de todos del cuerpo de curas castrenses. Ambos extremos tienen una gran incidencia en la construcción del imaginario social. El primero permite el adoctrinamiento creacionista en el sector educativo “desde la más tierna infancia”, y mediante el segundo se introduce una vulneración flagrante de uno de los principios rectores del catálogo de derechos humanos. En realidad no hay diferencia ética entre un mulá que arenga a sus combatientes con la promesa de un paraíso de huríes y un capellán que bendice a los soldados que se adiestran para la guerra. Los dos legitiman el asesinato si es por el bien de lo que el poder instituido llama Patria, que normalmente representa el statu quo al servicio de la clase dominante. Aunque, dentro de un orden. Porque en lo que a nosotros respecta y por si quedara alguna duda del catolicismo cuartelero, el arzobispo belicista ostenta el grado de general. En buena lógica, Defensa es el segundo ministerio con mayor asignación en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio.
Esta colusión de intereses sobrenaturales y paramilitares es especialmente grave en una democracia infantilizada como la nuestra por la concurrencia del Trono y el Altar en la figura de un Rey Católico que además de Jefe del Estado también acaudilla las Fuerzas Armadas. Con lo que la teórica división de poderes que debe signar toda constitución que merezca el nombre queda relegada en muchas ocasiones a la buena voluntad, estado de ánimo, carácter, discrecionalidad y luces del monarca. Igual que con el poder terrenal ocurre con el espiritual, que en Semana Santa toma cuerpo existencial y actúa como si de otro poder del Estado se tratara. Hasta el punto de arrogarse la capacidad de indultar (a divinis) a presos durante los desfiles procesionales, hurtando una facultad que corresponde a los tribunales de justicia. Todo ello efectuando una interpretación desquiciada del artículo 16 de la Constitución donde se establecer que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
Semejante popurrí de supersticiones, irracionalismos mágicos, esperpentos y chorradas ex catedra, tiene su prolongación cateta en el panal de rica miel que significan muchas tradiciones cafres, como las que ensalzan la Fiesta Nacional y episodios neronianos tipo el acoso y derribo del Toro de la Vega. Ese folklore de carácter festivo sigue pesando como una losa sobre el magín colectivo del español medio, y se admita o no abona muchos comportamientos políticos. Porque existe una retroalimentación entre esas creencias de profundis y las tramas ideológicas que emplea la casta partidista para alcanzar el poder alienando mayorías. Eso sí, con parecido énfasis, desde esas mismas latitudes se embiste xenófobamente contra determinadas costumbres competenciales que, como el velo islámico, exhiben personas de religiones contrarias.
Ponderando tales atributos parece difícil que solo con el juego político derecha-izquierda, sin revertir su fondo telúrico, sea posible avanzar hacia cotas más altas, de justicia, libertad, solidaridad y humanitarismo. Que es lo mismo que decir que sin evolución personal previa no hay revolución de masas que valga. Al conocido y mostrenco himno carlista “Por Dios, por la Patria y el Rey, combatieron nuestros padres”, habría ahora una coda suspensiva: “Por Dios, por la Patria y el rey, ¿combatiremos nosotros también?”.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid