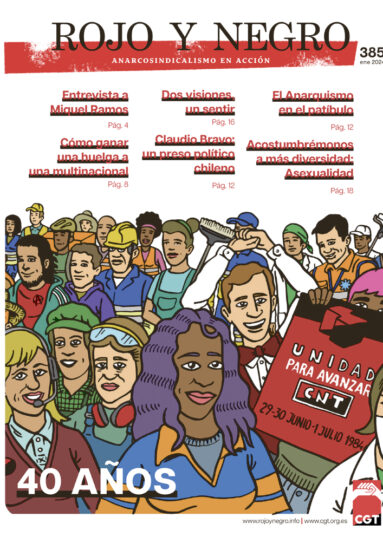Artículo de opinión de Rafael Cid
La Unión Europa (UE) no admite oficialmente el derecho de autodeterminación en su marco legal. La doctrina imperante es que se trata de un derecho periclitado históricamente. Aunque recientemente se ha revalidado para justificar la emergencia de nuevos estados tras la desintegración de la Unión Soviética (URSS). Pero la UE no contempla recepcionarlo como derecho a decidir en el caso de pueblos que aspiran a independizarse en los actuales Estados-Nación.
La Unión Europa (UE) no admite oficialmente el derecho de autodeterminación en su marco legal. La doctrina imperante es que se trata de un derecho periclitado históricamente. Aunque recientemente se ha revalidado para justificar la emergencia de nuevos estados tras la desintegración de la Unión Soviética (URSS). Pero la UE no contempla recepcionarlo como derecho a decidir en el caso de pueblos que aspiran a independizarse en los actuales Estados-Nación. De esta manera, mientras desde arriba se configuran unidades supranacionales con cesión de soberanía, a caballo de la dinámica impuesta por la globalización capitalista, al mismo tiempo se sofocan proyectos para construir desde abajo identidades autónomas reconocidas. Cabría decir que desde el poder se utiliza el principio de legalidad para negar el superior principio democrático.
Con esa perspectiva, países con constitución escrita como Canadá o España, y otros sin ella, caso de la Gran Bretaña, han movilizado todos sus recursos para dificultar o impedir los procesos soberanistas protagonizados por distintas comunidades históricas. Aunque cada uno desde “su propia legalidad”. En el francófono Quebec y en Escocia, permitiendo un referéndum en las poblaciones de los territorios emancipantes, y en Catalunya negando de plano esa facultad. El resultado, a pesar de las diferencias de procedimiento, es parecido en el fondo: un cierto tufo de neocolonialismo constitucional.
De la misma forma que existe una creciente propensión por parte de los agentes institucionales a judicializar la disidencia política en los tribunales (asuntos como los escraches; las informaciones sobre corrupción; las manifestaciones ante el Congreso de los Diputados; etc.), las democracias neoliberales utilizan cada vez con mayor frecuencia la Constitución como instrumento de dominio político y de uniformización social. Es el último recurso, la solución final, para evitar modificar el statu quo. Da igual cuál sea la idoneidad del texto fundante. Como ocurre con la Constitución española, que ya cumple dos generaciones que no la votaron, son lentejas: sí o sí. El reto se plantea como un vínculo de obligado cumplimiento más allá de sus iniciales otorgantes y representados. En ese contexto, se puede decir que estamos gobernados a larga distancia por muertos vivientes.
El mundo del siglo XXI, hegemonizado por un sistema económico que desborda fronteras, se sigue regulando por mecanismos políticos emanados del siglo XIX. Conceptos como “constitución” y “elecciones”, que representaron avances civilizatorios en el despegue del primer capitalismo industrial, dos siglos más tarde a menudo reportan rendimientos decrecientes. Mientras el mercado es libre por axioma, el sufragio universal se ha visto jibarizado a la “partidocracia”, y la constitución a menudo supone una especie de recauchutada razón de Estado con pedigrí democrático.
El caso español es paradigmático. Se pasó de una dictadura a una democracia de ley a ley. Sin ruptura. Es decir, sin prevalencia del principio democrático. De hecho los grandes temas que configuraron la estructura política del nuevo régimen (Pactos de La Moncloa, Ley de Amnistía o Proyecto de Reforma Política) fueron pre-constitucionales. Podría decirse que la Constitución de 1978 vino a desarrollar normativamente “principios” ya protocolizados tras el consenso entre camarillas ideológicas. Precisamente fue durante ese periodo transaccional cuando tuvo lugar el único caso de “secesión” legalmente consentido. La “independencia otorgada” del Sahara Occidental, que no fue fruto del derecho de autodeterminación, sino una vergonzante e ilegítima “cesión” a Marruecos.
La doble suspensión-exprés hecha por el Tribunal Constitucional (TC) a la Ley de Consultas catalana, aprobada mayoritariamente por el Parlament, y al decreto de convocatoria del 9-N, contradice la interpretación de la Constitución como expresión de la voluntad general y desvaloriza la categorización del régimen español como Estado de Derecho. Dos por uno, confundiendo valor y precio. Porque donde el PSC ha distinguido entre Ley de Consultas (votando a favor) y Decreto, el TC ha visto una misma patología. Si concebimos el derecho, como escribiera el gran jurista Von Hiering, como “un organismo objetivo de la libertad humana” y valoramos que “la ley suprema de la historia es la comunidad”, el pronunciamiento del alto tribunal tiene connotaciones decisionistas. Pero si la introspección la hacemos desde la praxis habría que reconocer que una función histórica del constitucionalismo es asegurar el poder político de la clase dominante. A algo así debía referirse Keynes cuando en el comienzo de su libro Las consecuencias económicas de la paz, publicado en 1919, reconocía que “Europa estaba organizada social y económicamente para asegurar la máxima acumulación del capital”.
Y aquí nuevamente “la excepción española” ejemplifica esa mutación que hace de la voluntad general constitucional un escenario para la hegemonía política. Se niega la capacidad del pueblo catalán para autodeterminarse con la excusa de que eso cambiaría las reglas del juego aprobadas por todos los españoles en referéndum, y que por tanto solo a ellos en conjunto compete enmendarlas (imitando la postura del gobierno capicomunista chino con Hong-Kong).Mientras, por el contrario, se deja al “acuerdo privado” de los dos partidos mayoritarios asuntos tan trascendentes como la entrada en la Unión Europea en 1986 y la contrarreforma del artículo 135 de la Constitución en 2010, no ratificados en referéndum. De esta forma, un abuso del principio de legalidad socaba el Estado de Derecho, quiebra el principio democrático y tiñe de ilegitimidad al sistema.
La constitución como bandera de conveniencia, o si preferimos decirlo en términos rancios, “el atado y bien atado” del legado franquista. Una expresión que, lejos de ser inocua, revela el ascendente de un tipo de constitucionalismo que opera como camisa de fuerza frente a las demandas de la sociedad civil en evolución. Un investigador tan alejado de esas posiciones ideológicas como el marxista Jon Elster, en su obra Ulises desatado, utiliza la misma imagen para rectificar una opinión anterior sobre la autoimposición de restricciones como esencia de la elaboración de constituciones. “En política la gente nunca trata de atarse a sí misma, solo de atar a los demás”, es la postura defendida por el prestigioso politólogo noruego en sus últimas investigaciones sobre las verdaderas motivaciones del fenómeno constitucional en la actualidad.
El cerrojo echado por el nacionalismo español sobre la voluntad de decidir de la ciudadanía catalana, lejos de solucionar el conflicto lo agrava y enquista. La patada hacia arriba al problema dada por Madrid fabricará todavía más independentistas en aquel territorio y activará un fundado recelo en otras nacionalidades del Estado español. Prisioneras de la tenaza de PP y PSOE contra el derecho a decidir, en esas comunidades el fiel de la balanza política tenderá a pasar del eje derecha-izquierda al de nacionalismo-centralismo. Porque, a la inversa de la cita que abre esta web, hoy ya nadie cree que lo universal sea local con muros.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid