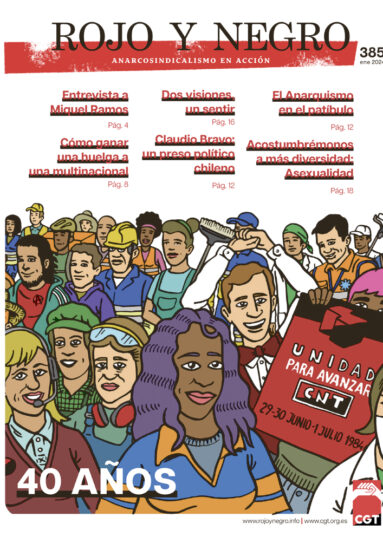Dejémonos de pamplinas. En otras latitudes será diferente, pero aquí y ahora, y segura y lamentablemente por mucho tiempo, en España ser demócrata implica ser anticlerical. Que es la forma visceral como la gente se ha rebelado históricamente contra la dictadura temporal de la Iglesia católica, apostólica y romana. La caverna teológica. Los trogloditas del golpe de pecho que con sus milongas, traje talar, hábito o sotana, han llenado la mente de la gente humilde de miedos, ignorancia y resignación. Desde que el pobre Recaredo se convirtió al cristianismo hasta ahora, la cruz de este país se llama Iglesia. Una iglesia que nunca fue ecclesia (asamblea) ni Cristo que lo fundó. Y cuando alguien, feligrés o paisano, se salía del guión, le mandaban a la hoguera o los padrinos en forma de autoridad y cadalso. Caso del pobre Prisciliano, descuartizado como un gorrino para que cundiera le ejemplo. O el Santo Oficio, que no contento con inaugurar el holocausto en la historia, diáspora incluida, empobreciéndonos hasta las cachas al largar a la comunidad más dinámica de la piel de toro, laminó cualquier atisbo de pensamiento autónomo o erasmista por exiguo que fuera. Por eso, en el imaginario popular la tradición revolucionaria más primaria relaciona libertad con “comecuras”, defenestración de órdenes religiosas con voto secreto y clausura de su fuero en el ámbito educativo. En ese contexto hay que entender las palabras de Azaña cuando tras el triunfo electoral de la Segunda República declaró : “España ha dejado de ser católica”. La democracia se lleva a matar con la iglesia (mejor a la inversa, es la iglesia quien no tolera la democracia) porque ve peligrar sus privilegios. Ella, la Santa Madre, la Santa Casa, la Divina Providencia y tal, no admite competencias. Quiere ser Dios y Amo a la vez, y vivir como un arcipreste.
Y ha sido así por los siglos de los siglos. Entre una eternidad de dictaduras y breves momentos de democracia, como titulaba en un famoso libro Eduardo de Guzmán. O como reconocía Adolfo Suárez cuando al dimitir, víctima de prelados y generales en cohabitación, dijo hacerlo para que la democracia no fuera un paréntesis en la historia de España. Trono y altar. Espadón y botafumeiro. El “detente bala” que llevaban como escapulario las partidas carlistas, el más yihadista ejército que ha tenido nunca nuestro nacionalcatolicismo. Una devotio ibérica de agua bendita y rosario para meapilas y santurronas. Por eso, cuando a principios de la transición la democracia cristiana se presentó a las elecciones, sufrió una derrota numantina. Quedaron intactos, inmaculados, sin estrenarse. La grey, acostumbrada a la homilía flamígera, la misa de doce y la mujer con la pata quebrada y en casa, no confiaba en gente rara que predicaba los atrevidos valores del Concilio Vaticano II.
De aquí a Roma. Con Franco y con el Rey franquiciado. Entonces en misa y repicando. Santificando la “Cruzada”, como procuradores en Cortes, en los púlpitos de manipulación masiva, la Editorial Católica y dando estampitas y aceite de ricino como divisa de la caridad cristiana de la dictadura en campos de concentración y cárceles, y hasta el viático a condenados a garrote vil. Ah, esas misericordiosas Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl que regentaban las prisiones de mujeres durante del franquismo. La democracia amnésica les concedió en el 2005 el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia. Y ahora, de nuevo la Iglesia dominando áreas vitales de la instrucción, con su COPE a tope y llevando la iniciativa homófoba en alzamientos ciudadanos contra los matrimonios no heterosexuales, la libre interrupción del embarazo y la educación para una ciudadanía no fanatizada. La España eterna. O peor. O cuanto peor, mejor. Porque si antes sacaban al tirano bajo palio, ahora el trabajo les viene regalado : son los ministros socialistas quienes juran y prometen sus cargos ante la Biblia y el crucifijo. A Dios rogando y con el mazo dando.
Decía Proudhon que la revelación precede a la revolución. Iluso nuestro antepasado. Sería en el país de Voltaire, que tuvo un 1789, su revolución industrial mal que bien y una miaja de protestantismo sui géneris. Aquí ni un mal revolcón. Lo más decente que hicieron, y fue obra de voluntarios, fue enfrentarse con el trabuco y la soflama a los gabachos en la Guerra de Independencia, mientras la jerarquía yacía regalada con la familia imperial en los aposentos de Napoleón. Ésos y algunos extraviados que asistieron a las Cortes de Cádiz, cuatro almas cándidas como Santa Teresa, Miguel de Molinos y San Juan de la Cruz, que salvaron la mística de la tenebrosa catequesis, y docena y media de valientes de la Teología de la Liberación que eligieron tierras de misión, allí donde ejercieron nuestros evangelizadores a sangre y fuego, para caer víctimas del mismo fanatismo. Pero una golondrina no hace verano.
Lo sustancial. La regla ha sido siempre el Trono y el Altar. Ora et labora y el sursum corda. Antes con la impunidad de ser la ley y el orden, la verdad y la vida. Y ahora con nuevos bríos, como boyantes teocons. Ahí está esa Ley de Memoria Histórica que reconoce su “martirologio” a manos de los rojos, elevándolos a los altares en un nuevo episodio de la historia universal de la superchería. Cambian los tiempos, ya no hay limbo ni los bebés vienen de París, pero las campanas doblan por los mismos de siempre y al infierno sólo van los pringaos. Hasta no hace tanto, existiendo ya esto que llaman democracia y no lo es, el dinero de curso legal llevaba la efigie de Franco y esta leyenda : “Caudillo de España por la gracia de Dios”. O sea, la Iglesia convertida en sucursal celestial de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Oro, incienso y mirra. Las comparaciones son odiosas. En el franquismo existía el delito de blasfemia. En la democracia no, pero si se intenta representar una obra de teatro titulada “Me cago en Dios”, te mandan a los guerrilleros de Cristo Rey para que te inflen a hostias. Como Dios manda.
Fuente: Rafael Cid