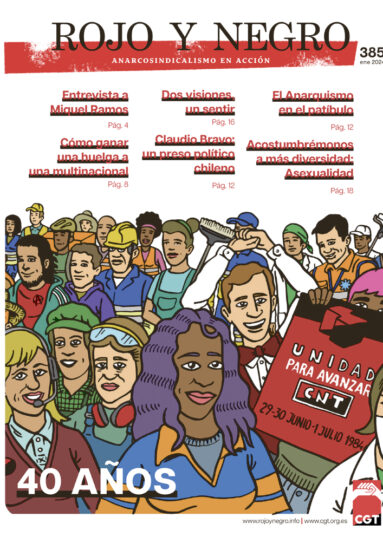El fenómeno asimétrico de la persistencia de la esclavitud junto a la intensificación de las libertades revela el tipo de bandera de conveniencia con que las cúpulas sociales almenaron sus regimenes. Una tramoya que, salvo en cortos periodos históricos –la polis griega del siglo VII al V a.c., el experimento del primer Renacimiento en Europa Occidental durante el siglo XI y XII, los principios impulsores de la Revolución Americana de 1776 y las bases ideológicas de la Revolución Francesa de 1789-, se convertiría en hegemónica mediante el mecanismo de la representación a partir de la expansión industrial.
Lo que dio lugar a la transformación de la vieja democracia, la democracia social de máximos, en un democracia indirecta, delegada, atomizada, de mínimos, y con ello al cambio de la concepción avalada por Montesquieu de la libertad como “poder hacer lo que se quiere” (el “vivir como se quiere” aristotélico) a la de las “libertades negativas” formulada por Isaac Berlín, axiología que pone el énfasis en la garantía de hacer lo que está permitido, autorizado, desde el poder, que por esa dejación se instituye en autor, en sujeto histórico.
Lo que dio lugar a la transformación de la vieja democracia, la democracia social de máximos, en un democracia indirecta, delegada, atomizada, de mínimos, y con ello al cambio de la concepción avalada por Montesquieu de la libertad como “poder hacer lo que se quiere” (el “vivir como se quiere” aristotélico) a la de las “libertades negativas” formulada por Isaac Berlín, axiología que pone el énfasis en la garantía de hacer lo que está permitido, autorizado, desde el poder, que por esa dejación se instituye en autor, en sujeto histórico. O sea, un tránsito de la libertad de los antiguos a la libertad de los modernos, en expresión de Benjamín Constant.
El resultado es una especie de vagar por túnel del tiempo con merma de autonomía como peaje, porque como sostiene Rousseau “la soberanía no puede ser representada por la misma razón por la que no puede ser alienada (…) La voluntad no se representa : o es ella misma o es otra ; no hay término medio. Los diputados del pueblo no son, pues, ni pueden ser sus representantes ; no son más que sus comisarios ; no pueden concluir nada definitivamente. Toda ley que el pueblo en persona no ha ratificado es nula ; no es ley” (El contrato social, 1762, capítulo XV, III libro). El “pueblo en persona”, precisa agudamente el ginebrino, la acción directa ácrata, el ciudadano que puede gobernar y ser gobernado de la Grecia helénica. De esta forma, y siempre bajo el imperativo de la razón instrumental motivada por la sociedad fabril, urbana y de masas que despunta, surgen los mecanismos que habrán de caracterizar la nueva democracia representativa e indirecta.
Cristaliza así respecto a la clásica polis una población escindida, con doble vínculo, una suerte de taxonomía política que distingue entre ciudadanos activos y pasivos, según la concepción introducida por Emmanuel-Joseph Sieyés en la Constitución de la Francia postrevolucionaria de 1791. Prescribe, pues, definitivamente la vieja acepción democrática que entendía la ciudadanía como la capacidad de gobernar y ser gobernado, aunque casi al mismo tiempo, como ave fénix, brota de nuevo bajo la consigna de organizar la an-arquía como la más alta expresión del orden. El viejo topo socialista-libertario, recibe el testigo de la antigua democracia deliberativa y participativa para trasegarla a la nueva era : “La política es la ciencia de la libertad : el gobierno del hombre por el hombre, bajo cualquier nombre que se disfrace, es opresión ; la más alta perfección de la sociedad se encuentra en la unión del orden y la anarquía” (¿Qué es la propiedad ?, capítulo V).
La democracia ateniense era un régimen de poder popular donde el subconjunto de la mayoría ciudadana – libres e iguales – ostenta el gobierno de la polis, pero excluye al conjunto de la población que resulta de sumar los esclavos. Por el contrario, la democracia representativa vigente es un sistema en el que, al diferirse el gobierno a una elite, la mayoría ciudadana ve sus derechos políticos jibarizados. En realidad la misma doctrina que en un principio justificaba la exclusión de los esclavos serviría luego para legitimar la restricción del sufragio universal, visto por las clases privilegiadas como un peligro para sus estatus, por lo que seminalmente podía tener de acción directa. El propio John Stuart Mill, autor Del gobierno representativo, contemplaba en 1861 con sumo recelo la generalización del voto, llegando al extremo de admitir, como recuerda oportunamente Macpherson, que “había que hacer algo para impedir que la clase más numerosa pudiera dirigir el rumbo de la legislación y la administración conforme a su interés exclusivo de clase” (1977,72).De ahí el viejo dicho ácrata : delegar el poder es perderlo.
En el lado opuesto, los marxistas-leninistas vieron en el sufragio universal la pértiga que necesitaba el proletariado para llegar al poder. “Un golpe de democracia”, esperaba Marx que fuera, y ya a finales del siglo XX el secretario general del poderoso Partido Comunista Italiano (PCI), Palmiro Togliatti, lo definiría como “la democracia que se organiza”. Sin embargo, la historia posterior se encargó de problematizar esos deseos. Falto de un auténtico proletariado con conciencia no cautiva que asumiera de manera estable su condición en el cuerpo a cuerpo electoral, serían el fascismo de Benito Mussolini y el nacionalsocialismo de Adolf Htler quienes mayor rentabilidad sacaran del derecho al sufragio. Los nazis subieron al gobierno al obtener el 5 de marzo de 1933 el 44 por 100 de los votos en las urnas y Mussolini obtendría un excelente puesto nueve años antes, mientras el partido bolchevique, motor de la Revolución de Octubre rusa, tuvo que aceptar el segundo puesto en las decisivas elecciones del 25 de noviembre de 1917. Un periplo que parecía certificar que la ruta del sufragio inducido era más apta para la reacción que para la revolución (posiblemente, escarmentado en esas experiencias el líder chino Mao-Tse Tung asumió que el “poder nace en la boca del fusil”). El prestigioso liberal británico Harold Laski resumía así la defección de la época : “La democracia capitalista no permitirá nunca que su cuerpo electoral vaya a caer en el socialismo por la casualidad de un veredicto de las urnas”.
Sin embargo, esa no era la visión que durante casi un siglo habían tenido las castas dominantes. De hecho, la larga marcha en pos del sufragio universal resultó un camino incierto, repleto de barreras, trampas y rodeos para las capas populares. La clase alta avistaba las elecciones como quien menciona la soga en casa del ahorcado. Por eso programaron su sabotaje con flagrantes limitaciones a su ejercicio (sólo se reconocía el derecho de voto censitario : a los hombres, rentistas, terratenientes, etc), manipulación del régimen electoral (los “burgos podridos” de las circunscripciones uninominales), trabas para la formación de la opinión ciudadana (censura de prensa, adoctrinamiento desde los púlpitos religiosos aprovechando el alto grado de analfabetismo de los obreros) o simple y directo juego sucio (compra de voluntades, prohibición del voto secreto). Incluso hoy, cuando se ha consolidado el sufragio universal, los regímenes siguen conculcando a su conveniencia el Estado de Derecho para impedir “tocar poder” a los teóricos enemigos del sistema.
Uno de los casos más sangrantes se ha producido recientemente en España, donde un gobierno socialista ha cercenado el camino electoral al partido abertzale Acción Nacionalista Vasca (ANV) con la excusa de que sus listas estaban “contaminadas” con personas que no repudiaron el terrorismo de la organización independentista vasca ETA. Lo chocante del caso es que el soporte jurídico utilizado, con el plácet del Tribunal Constitucional, partía de que dicha formación infringía la Ley de Partidos que condena la exaltación de la violencia, cuando la ilegalización parcial de las candidaturas de ANV fue fruto de un consenso de Estado con la oposición conservadora del Partido Popular (PP), formación que acababa de cometer la suprema ostentación de violencia de meter unilateralmente al país en la ilegal guerra de Irak. Eso a escala doméstica. A nivel macro ahí queda para una historia universal de la infamia política el atropello con que los frustrados dirigentes europeos han respondido al clamoroso “no” de los referendos sobre la Constitución, lo que pone de manifiesto el talante de la democracia karaoke vigente. Un sistema trucado de principio a fin, corrompido y corruptor, en el que la cacareada voluntad popular sólo existe como impúdica aclamación de lo políticamente correcto y tolerado.
Los frenos y zancadillas a la generalización del sufragio trataban de evitar a toda costa que la mayoría social de los trabajadores se convirtiera en mayoría parlamentaria. Había que quebrar el principio seminal de entre libres e iguales residenciando el control gubernamental entre los poderosos, porque como afirma Moisés I. Finley “la política (…) es el arte de arribar a decisiones mediante la discusión pública” (Vieja y nueva política, 1980, 22). Precisamente, una de las señas de identidad del anarquismo, desde sus orígenes doctrinales, ha sido su firme rechazo de un parlamentarismo-embudo que socava el principio de acción directa al alejar el objeto-política del sujeto-ciudadano (la acepción acción directa se haría luego polivalente a violencia en el uso pervertido dado por George Sorel y Lenin). De ahí que la propuesta libertaria considere la política de partidos y la consiguiente lucha por el poder como sucedáneos de la auténtica democracia, esa forma de autogobierno que se aplicaba en la antigua Grecia bajo la divisa “parecía bien al Consejo y al Pueblo”. Para el anarquismo, partidos y clase política son enemigos del pueblo, entendiendo la expresión en su dimensión social.
Fuente: Rafel Cid