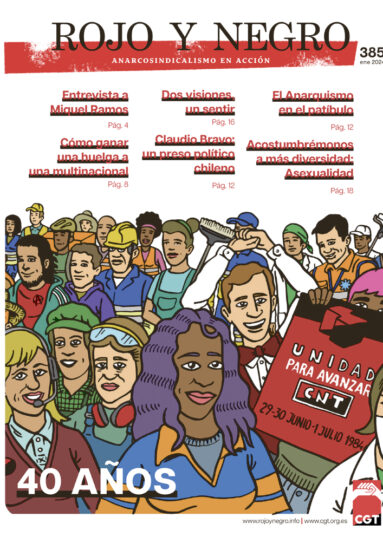Por tradición, cuando hacemos referencia a los hechos de cualquier revolución en la que el ser humano haya intervenido, asociamos el concepto revolucionario a un movimiento evolutivo que, antes o después, en mayor o menor grado, la teoría sugiere que avanzamos ineludiblemente por un camino de progreso. Acercarnos a la constricción de estos movimientos revolucionarios no es una cuestión sencilla.
Es necesaria una lectura profunda que se sumerja por los entresijos de la red constituida, en última instancia protagonista y promotora de los antecedentes que promueven la finalidad buscada, para darnos cuenta que, casi siempre, esta evolución deseada surge de la duda acerca de lo establecido, antaño eco de progreso agotado, demostrándonos que es un asunto espinoso cuando menos en origen.
Es necesaria una lectura profunda que se sumerja por los entresijos de la red constituida, en última instancia protagonista y promotora de los antecedentes que promueven la finalidad buscada, para darnos cuenta que, casi siempre, esta evolución deseada surge de la duda acerca de lo establecido, antaño eco de progreso agotado, demostrándonos que es un asunto espinoso cuando menos en origen. Es curioso como la historia oficial, siempre conservadora de su saber victorioso, describe a los que intervienen, y más a los que sugieren esta posibilidad de progreso, como propagadores de destrucción. El fruto de esta generalidad malintencionada, es producto del análisis de unas sensaciones consideradas por los críticos conformistas como una expresión de exaltación continua que escandaliza a lo establecido, a la vez que supone alegría y esperanza en los espíritus que potencialmente pueden sublevarse contra el instinto gregario y las normas impuestas por las eternas e inalterables instituciones.
Como digo, creo que es complicado hallar la cota, ese umbral que anuncia y desata la unión establecida, que no es otra cosa que la necesidad convertida en valor para librarse del dogma establecido. Bien por medio de la ciencia o la religión –eternos saberes-, amparados por la pureza de su sabor prístino, se nos propone un inicio. Siempre hay un inicio. Es una de las labores para las que la Historia nos presta su sabiduría. Tan sólo hay que leerla con corrección, sin prejuicios ni ocultaciones. Buscar la chispa que enciende la mecha de la revolución, nos ayudaría a darnos cuenta en que momento nos encontramos. Ser conscientes del estallido que ha contagiado a participar en esa sed de búsqueda, de ese deseo de verdad que confirme la sospecha del engaño institucionalizado por los eternos saberes, para beber de esa fuente que nos desvele el secreto.
Sin trasladarnos muy lejos en el pasado, podemos desvelar ese espejo opaco que nos retrata la realidad oficial: el siglo XIX. Las novelas de aquella Generación del 98 nos describían un escenario, donde el teatro del panorama social y político representaba el cauce que nos encaminó a los horrores y desastres que nos asolaron durante la primera mitad del siglo XX. Hambre, desnutrición, incultura, agricultura neolítica, oligarquía, caciquismo, inexistencia de tribunales justos, prevaricación y cohecho en la administración… ¿Cuál de estos conceptos, vertebras que jalonaban esa visión esperpéntica del siglo XIX, pueden rechazarse como descriptores actuales? Ese es el ovillo que ha extendido su filamento hasta la actualidad. Para conseguir este logro voy a seguir a Sören Kierkegaard, cuando nos dijo que “la vida debe vivirse hacia delante, pero solo se comprende hacia atrás”. Ese es el motivo para aceptar la invitación que nos hace la historia, desvelar las fuentes de nuestro descontento. Es verdad que desde el punto de vista de un historiador el efecto de esa búsqueda es estimulante, pero no me cabe duda de que, a la vez, es un prometedor océano de conocimiento que evite las generalizaciones victoriosas de los eternos saberes. Y para la esperanza de los que deseamos un nuevo progreso, la construcción de un pensamiento político emprendedor, la ideación de un plan que derribe el orden establecido, cuyo destino sea algo diferente.
Esta lectura nos demuestra que el periodo de decadencia en el que estamos inmersos, no es fruto de la casualidad. Políticamente, durante estos tres siglos señalados, nos hemos debatido entre un moderantismo ineficaz de talante izquierdista y tremendos bandazos neoliberalistas, afirmando esa conciencia de desarraigo que tenemos hoy, en continuo enfrentamiento entre los grupos y plataformas más sociales. Pero si el análisis político nos indica enfrentamiento, éste, nos obliga a examinar las variables sociales y culturales, esferas tan vinculadas a la educación, para acercarnos un poco más al origen de ese enfrentamiento. Es innegable en este país que la enseñanza privada ha contado con una ventaja intangible, que le ha supuesto una inmensa capacidad de adoctrinamiento, de cuyo perfil educacional se puede descifrar una base consumista coligada con un mundo financiero, que no guarda relación con la existencia física de los lugares en que se vive. Es la globalización, la uniformidad, la mundialización de todos la que nos quiere apartar de nuestras pertenencias sociales. Esto, como hemos visto, siempre se ha criticado, puesto que insoportable. Son los propagadores de destrucción, que más arriba señalábamos, identificados por los inmovilistas con el retrato fácil, de elementos peligrosos y amenazadores, y que en última instancia no significa que afianzarse en los tópicos de la violencia, elemento recurrente en el discurso de nuestra historia. Aunque siempre se refiere a los mismos.
No creo que violencia sea reclamar el abandono de este sistema grandilocuente y consumista, afectado por argumentos irresolubles y especulativos, planteándonos cuestiones que permitan llegar a soluciones positivas para el mayor número de personas. Hay que simplificar las expresiones, no nos han preparado para fundamentos complejos. Por eso, quizás tengamos que volver a considerar una ética puramente utilitaria. Una moral que sólo tome en cuenta si una acción es útil o perjudicial para los demás, sin reconocer otra utilidad que la redistribución de lo sobrante borrando las superficialidades. Este proceso se acompañaría con una autoevaluación que tantease esos comportamientos en la medida de esa utilidad, sin olvidarnos que lo único que proporciona esa posibilidad es una educación, ajena por completo a los saberes eternos, que sea capaz de autojuzgarnos. No es difícil contradecir estas emergencias, advirtiendo que en última instancia, y con razón, siempre actuamos por interés propio, pero para comprender dónde reside nuestro verdadero interés, para prosperar y evitar el castigo, para ser capaces de actuar moralmente, siempre necesitamos una información limpia y una educación que sea crítica con su entorno.
La revolución no significa violencia, la revolución significa cambio. Un cambio que busqué la solidez de una sociedad en la que se pueda ser respetado por hacer lo que es útil para la mayoría –no tan solo para las élites-, en la que no se castigue por hacer lo que es diferente –arrinconando la hipocresía del poder-, pero, una sociedad, que sí sancione severamente por hacer lo que es perjudicial, ésa sería una sociedad más justa. Helvetius nos avisó de que los “vicios del pueblo están siempre escondidos en el fondo de su legislación”. Si conseguimos que las acciones y las ideas se juzguen únicamente según lo útil –no nos han dejado otra opción, tanto hemos retrocedido- que fuesen para el mayor número de personas, aquí y ahora, un criterio que no cumplen ni de lejos los legisladores ni los sistemas actuales, golpearemos directamente la esencia del capitalismo y el corazón del mercado financiero y de consumo. En este camino, progreso y revolución van de la mano combinando crecimiento y cambio estructural, en la búsqueda de un resultado que no sea producir y consumir, sino desarrollar al ser humano y sus valores por medio de una educación justa e igualitaria. Así interpreto un posible origen de igualdad, la duda… ¿cómo acceder a ella?
Sabemos que las sociedades no mutan mientras no cambian sus valores. Hoy nos encontramos ante una crisis enmarcada globalmente, pero identificada geográficamente en cada estado por la corrupción. Pero, tampoco se nos escapa que este sistema capitalista se encuentra en fase de agotamiento, porque está tropezando con sus límites físicos y humanos. Este cambio de valores que demandamos resultaría más factible restando a la competencia, cooperación, a la ambición solidaridad. En definitiva, como decía JL Sampedro, deberíamos educar para saber hacer, para saber vivir, sabiendo que vivir es servir, entendiendo la vida en justicia igualitaria. Más nos vale, que siempre nos queda la historia para saber.
Julian Zubieta Martinez
Fuente: Julian Zubieta Martinez